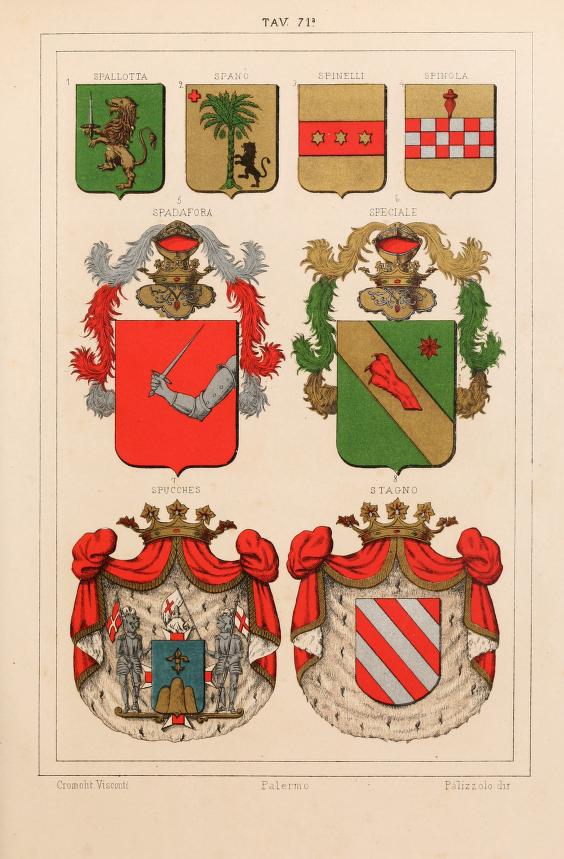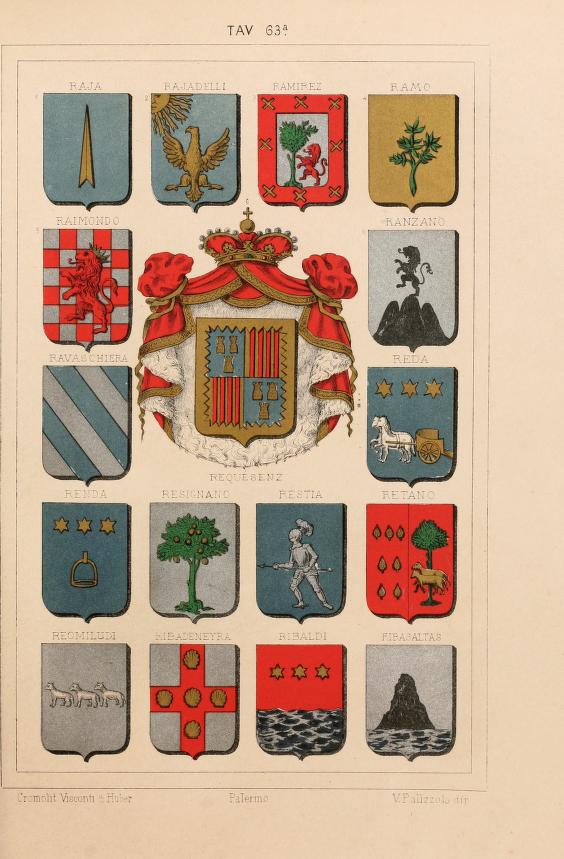Entrevista Umberto Eco. |
Clac, clac. El paso de Umberto Eco por las calles de Milán es acompasado por los golpes de su bastón contra el pavimento, mojado por una lluvia suave de otoño. Con ese bastón de sauce, su sombrero modelo Fedora, su gabardina y unos andares nerviosos, Umberto Eco tiene el aspecto de ser un detective clásico que nos guiara por una ciudad de otro tiempo, repleta de conspiraciones, anécdotas y aventuras. El hombre que, siendo uno de los semiólogos más importantes del mundo, se reinventó en 1980 como novelista con El nombre de la rosa, libro que lleva ya vendidos 50 millones de ejemplares, se dirige a su casa, situada en una de las dos mejores plazas de Milán, frente al imponente Castello Sforzesco, punto de atracción de los turistas y que Eco desmitifica con una simple frase: “Bueno, es una copia del siglo XIX, como todo el gótico francés”. Una vez en casa, cuelga sus cosas en el perchero –donde reposan media docena de sombreros y, al lado, muchos más bastones– y, mientras los visitantes se sorprenden del moderno interiorismo, con paredes de color blanco, grandes ventanas diáfanas, muebles de diseño, butacas ergonómicas –“¿qué pasa?, ¿esperaban un monasterio medieval?”–, nos pasea por “el pasillo de la literatura”, una parte de su impresionante biblioteca de 35.000 volúmenes, que se distribuye de modo aleatorio por las dos plantas del domicilio. “Este es el estudio de los ensayos, allá junto al lavabo tengo a los lógicos ingleses”, dice señalando un lugar en el que no reina ningún orden aparente. Pero ¿puede orientarse en este caos bibliográfico? “¡¿Caos?!”, clama fingiendo indignación. “¡A ver, dígame el nombre de un filósofo!”. “Mmm... Hume”. Y Eco aparta una butaca giratoria que le había salido al paso y avanza enérgicamente hacia uno de los tres tabiques de estanterías de su despacho, para agarrar un grueso volumen que contiene la Investigación sobre el entendimiento humano del ensayista escocés. “¡Dígame otro!”. Y, así, van apareciendo Aristóteles, Aquino, Wittgenstein... Como si respondieran al llamado de este acelerado personaje al que nadie le echaría sus 83 años. “Un dicho alemán dice: ‘Aprendo una palabra al día’, y yo las tengo todas aquí”, ríe. Cansados de que nunca falle localizando sus volúmenes –a veces en los lugares más inverosímiles– le preguntamos: ¿nunca ha perdido un libro? “Por lo general, no, tengo muy buena memoria posicional, el drama es cuando yo recuerdo uno de hace treinta años con la portada verde y se ha descolorido y vuelto ya amarilla, en ese caso no lo encuentro”. Tiene etiquetas temáticas sobre los estantes, “pero todas están equivocadas”, superadas por la constante acumulación. En una cajita guarda su colección de pipas, sobre la mesa de trabajo reposa una lupa, tras unas vitrinas adivinamos manuscritos medievales, y en el salón hay una escultura de Hermes de mármol, unos facsímiles de los evangelios sobre un atril… También pasamos ante un muro que él llama “mi cementerio” porque en él cuelga fotos de sus amigos muertos, como la actriz Franca Rame, esposa de su vecino, el nobel Dario Fo. Pero lo que a él le hace más gracia es una viñeta de The New Yorker que ha enmarcado, “la mejor de su historia”: en ella se ve a un niño a quien su madre le dice:
El escritor conserva también la caricatura que le hizo el dibujante Georges Wolinski, del semanario Charlie Hebdo, asesinado el pasado enero en París, en la que se lee:
Muerde tabaco constantemente y su interlocutor llega a temer que, en algún momento, vaya a escupir todo ese material, pero no, por lo que se deduce que acaba tragándoselo. “No se asusten, fumé en pipa de los 20 a los 60 años, pero la tenía siempre en la boca y la tuve que dejar. Sé que da una imagen rara esto de mascar un cigarrillo, el otro día una señora me dijo: ‘¿Por qué no lo enciende? Va todo el día con eso en la boca’ y yo le respondí: ‘Señora, ¿no ha tenido nunca usted cosas en la boca sin encenderlas?’”. En el recorrido por la vivienda, solamente hay una zona vedada: “¡No, ahí no se les ocurra entrar! ¡Es el territorio privado de mi mujer. ¡Zona sagrada!”. “Umberto, por favor…”, sonríe, al otro lado, la alemana Renate Ramge, su esposa desde 1962. Él insiste en que nunca ordenará todo lo que vemos:
Umberto Eco lleva más de 40 años viviendo en Milán, la capital editorial de Italia, donde tienen su sede los grandes grupos como Mondadori, Rizzoli o Mauro Spagnol, mientras que Turín y Roma albergan editoriales más pequeñas. Nació en Alessandria (no la egipcia, sino la italiana) en 1932, y empezó a publicar en 1956, en concreto su tesis doctoral, titulada El problema estético en Tomás de Aquino. Le seguirían, años después, ensayos míticos como Apocalípticos e integrados (1964) y el Tratado de semiótica general (1975). El éxito que obtuvo en su estreno como novelista, con El nombre de la rosa en 1980 –adaptada al cine en 1986 por Jean-Jacques Annaud, con Sean Connery– le hizo publicar después otras ficciones como El péndulo de Foucault (1988), La isla del día antes (1994), Baudolino (2000), La misteriosa llama de la Reina Loana (2004) o El cementerio de Praga (2010). Este año ha sacado a la calle Número cero, una sátira ambientada en la Italia de 1992, donde un empresario parecido a Berlusconi pone en marcha un periódico que no se publica, solo cierra números cero, con la intención de traficar con la información y conquistar espacios de poder. |
¿Cómo era su padre, professore? Era el director de una empresa que vendía hierro y bañeras. Combatió en todas las guerras: la del 14-18, luego lo enviaron al frente de Libia, y en la Segunda Guerra Mundial. No tuvo una vida fácil. ¿Qué influencia tuvo en su vocación de escritor? Era hijo de un tipógrafo, y yo he puesto en mi última novela nombres de familias tipográficas a los personajes. Mi padre tuvo 12 hermanos, no podían comprarse libros, y se iba a los quioscos a leer los fascículos de las novelas por entregas, hasta que el quiosquero lo echaba, se iba a otro quiosco y allí leía otro trozo. Colecciono aún libros impresos por mi abuelo. Yo leía en su casa, recuerdo Los tres mosqueteros de Dumas, ilustrado por Maurice Leloir. Cuando murió, se le quedaron muchos manuscritos por editar en una caja, novelas populares a las que nadie hizo caso. Esa caja terminó en el almacén de mi familia y yo a los 8 o 10 años devoré esos manuscritos, eran aventuras fantásticas. La otra influencia fue mi abuela materna, una mujer que no tenía educación, tal vez la primaria, pero sí una pasión increíble por la lectura, se iba a las bibliotecas y siempre tenía un montón de novelas en casa. Leía Balzac o Stendhal como si fueran una novela rosa, sin sentido crítico, pero me prestaba esos libros y yo me sumergía en la gran novela francesa a los 12 años. ¿Y su madre? Mi madre leía revistas, cuentos de las revistas femeninas… Leyó Madame Bovary, de vez en cuando aceptaba esos libros. Pero la verdad es que yo no crecí en una casa rodeada de libros. Ahora, esta tarde, viene mi nieta, que tiene 14 meses, y ella ya podrá decir otra cosa, porque se pone a jugar con mis incunables. De niño, fue feliz ¿a pesar de la guerra? Siempre tienes la nostalgia de la infancia. La mía es la de aquellas noches en los refugios antibombardeos, en un sótano muy oscuro y húmedo, fuera se escuchaban las bombas. Nos despertaban en casa a las tres de la madrugdaa y nos llevaban abajo rápidamente, los padres estaban asustados mientras los niños jugábamos. Para mí es un recuerdo agradable, y hubiera podido morir… ¿Qué quería ser de mayor? Antes de los cinco años, conductor de tranvía, porque siempre que subía a uno me fascinaba la maleta tan bonita que tenía, con todos los billetes dentro. Mi editora, hace veinte años, encontró una maleta de esas y me la regaló. Luego quise ser oficial del ejército, crecí en la época fascista. Andaba como un soldado por la calle, digamos que hasta los ocho o nueve años. Luego ya quise ser periodista. Pero me inscribí en la Facultad de Filosofía, aunque no me veía haciendo carrera universitaria, me parecía algo muy complejo, buscaba trabajo en editoriales con la idea de, a los 40-45 años, hacerse profesor sin mucho compromiso, sin dar muchas clases, como externo, la libre docencia. Pero, en realidad, hice eso a los 29 años. Nadie se cree que un libro de Umberto Eco se lea en dos tardes. Este último, Número cero, no parece escrito por usted… Mis novelas anteriores eran sinfonías, este es un solo de Charlie Parker. Lo mejor fue la llamada de mi editor francés, que me hizo mucha ilusión: “Umberto, ¡esta novela parece escrita por un jovencito!”. Mis novelas anteriores me tomaron al menos seis años de trabajo cada una, pero esta se basa en experiencias personales, en noticias políticas fáciles de encontrar y solo me ha ocupado durante un año. ¿Tan mala imagen tiene de los periodistas? Describo un periódico asqueroso, que juega con la información no para publicarla, sino para especular. Por lo general, los periódicos no son así. Pero ilustres periodistas italianos como Scalfari me han dicho: “Umberto, señalas algunos de nuestros problemas más graves, las taras del periodismo de hoy”. Roberto Saviano, tal vez exagerando, ha dicho que es un manual de periodismo. ¿Qué denuncio yo? Si un periódico entrevista al presidente, el poder de influencia de esa entrevista debería ser sobre el público, no sobre las altas esferas, que es lo que está sucediendo. Se hace periodismo para las élites. El chantaje de hoy no es que yo le digo a mucha gente que usted ha robado, sino que se lo cuento solamente a dos. Voy a la mesa de una persona importante, le cuento la noticia y sugiero que podría contar más. Ahí es donde los periódicos tienen su verdadero poder, no sobre el hombre de la calle que lee el mismo texto de una forma distraída y no se da cuenta de los mensajes en clave. ¿Por qué hay tantos pequeños periódicos que venden muy poco pero reciben subvenciones? Porque su función es la de enviar un mensaje privado. Dicen: “Yo sé algunas cosas y podría decir más”, y con eso consiguen favores. Usted dice que se puede engañar diciendo la verdad. ¿Cómo? ¡Claro! Es lo que hacen los periodistas que activan la máquina del fango, no es necesario lanzar acusaciones muy graves: de asesinato, robo… Si no tienes eso, y quieres desacreditar a alguien, basta una sombra de sospecha sobre el comportamiento cotidiano. Hay un juez italiano al que destruyeron con una chorrada: lo describieron sentado en un banco, en un parque público, no hay nada malo en eso, pero no se corresponde a la imagen clásica que tenemos del juez. Se dijo que quizás fumaba marihuana como otra gente que iba al parque, que era extraño que estuviera allí con tantos casos pendientes en su juzgado, se puso énfasis en sus calcetines ridículos de colores… Y, hace un tiempo, un periódico que me tenía manía publicó unas insinuaciones sobre mí, dijo que me habían visto comiendo en un restaurante chino, con palillos, y con un desconocido. Un desconocido para ellos, claro, porque era un amigo mío. Pero lo explicaban de una manera que daba pie a sospechas, porque decir que alguien está con un desconocido te hace pensar en una novela de espionaje, y si hay palillos y chinos de por medio casi puedes ver al Doctor Fu Manchú. Así actúa el ventilador del fango… En Internet hay páginas que aseguran que usted está a punto de ser padre, que tiene inversiones en restaurantes y en empresas de vodka… Parece que haya creado usted estas webs de noticias falsas como promoción… ¡Ni lo sabía! Una vez se escribió en Wikipedia que éramos 13 hermanos y que me había casado con la hija de mi editor. También se publicó mi muerte, una noticia que considero algo prematura. Sus novelas anteriores daban pie a teorías de la conspiración, pero ahora parece usted reírse de ellas… Uno de los periodistas se pregunta: “¿Y si en vez de ejecutar a Mussolini hubieran matado a su doble?”. Todo se basa en detalles de la verdad histórica. La historia de Mussolini me atrae, cuando huía de Italia y le salió al paso su esposa, no quiso ni saludarla, eso es un hecho real, del que el periodista fantasioso extrae la conclusión de que no era el auténtico Mussolini. Mussolini forma parte de mi vida, fui muy amigo de Pedro, el militar que lo arrestó. Y conocí al coronel Valerio, que lo mató, del cual se descubrió años después quién era, Walter Audisio, que vivía a dos manzanas de mi casa. Mi padre siempre lo saludaba por la calle en Alessandría, aunque no llegaron a ser íntimos. Se ocupa también últimamente de lo que llama el stay-behind, las operaciones secretas de los Estados… Es escalofriante ver todos los crímenes que cometen a diario los Estados, pero no solo las dictaduras, sino también los Estados democráticos. No se salva un solo país. Mis personajes de Número cero acaban diciendo que se irán a América Latina. Pero no será porque no hay allí crímenes… Sí, pero ellos dicen que al menos allí no son secretos, porque ya se sabe que el narcotráfico forma parte de las estructuras de ciertos Estados. Italia, a principios de los noventa, todavía parecía que podía salvarse, porque empezaban los grandes procesos judiciales contra la corrupción, pero hoy ya está igual que esos países que han asumido como una fatalidad que el crimen se introduzca en las estructuras estatales. Italia asume que el crimen forma parte del Estado, que está ahí infiltrado. ¿En qué año se jodió Italia?, parafraseando a Vargas Llosa… Hacia 1994, cuando llegó Berlusconi. ¿Aún da clases? Bueno, voy una vez al mes a Bolonia. Doy alguna, sobre todo conferencias, dirijo la escuela superior que organiza los doctorados. Tengo la necesidad de hablar en público y explicarme, debo calmar esa necesidad. Dar clases permite darte cuenta de que haber escrito un libro sobre un tema no quiere decir que conozcas bien ese tema, en un libro te quedas tan ancho, dices: “la influencia de Baudelaire en Joyce”, y ya está, pero en clase los alumnos te exigen que se lo aclares bien y así descubres nuevas cosas y planteamientos falsos. Yo ya nunca escribo un libro sobre un tema sin haber dado antes clases sobre eso. De hecho, su libro más influyente es Cómo se hace una tesis, ¿verdad? Yo diría que hasta el más leído. Millones de estudiantes lo han usado en todo el mundo como guía para redactar sus tesis. Ahora lo han publicado en Estados Unidos y tiene unas críticas entusiastas, sigue siendo útil en la era de Internet aunque yo la haya escrito a mano. Después de mi muerte, ese será el único libro que me sobrevivirá. Usted solo ha escrito siete novelas, pero 40 ensayos… Bueno, 42. Pero para la gente es un novelista. ¿Le disgusta? No, porque la mayoría de mis obras se dirige a un público más restringido. Yo escribí mi primera novela tardíamente, cuando salió El nombre de la rosa ya tenía 48 años. Quería editar unos 2.000 ejemplares de ese libro en una pequeña editorial muy selecta, pero me llamaron enseguida el gran Giulio Enaudi y el director de Mondadori para ofrecerme un gran contrato y una tirada de 30.000 ejemplares, sin haberlo leído. Me emocioné y con el dinero de ese adelanto me compré una maleta de cuero, muy bonita, que todavía conservo. Hay varios editores que cuentan que usted salvó sus editoriales con El nombre de la rosa… Ah, sí, como Esther Tusquets, que la publicó en español. Cuando empecé con ella, trabajaba allí, en Lumen, Beatriz de Moura, la fundadora luego de Tusquets y su marido; estaban reconvirtiendo una editorial de libros religiosos en otra más literaria, y no fue sino conmigo, y con Mafalda de Quino, cuando empezaron a tener éxito. ¡Ah, Beatriz de Moura era la mujer más guapa de la feria del libro de Fráncfort! Eso es mucho… ¿Qué son los eruditos hoy? Es una paradoja, pero la verdad es que suelen ser perdedores. Vivimos en un mundo en que el físico que gana el Premio Nobel no sabe nada de la historia de la literatura. Puede haber un corrector de libros que sea un sabio, pero ese conocimiento excelso no le sirve para nada en la vida. Hoy se da un fenómeno de hiperespecialización, que es muy estadounidense. Así que los grandes sabios son muchas veces empleados de correos a media jornada u oficinistas grises. El otro día le dije a un prestigioso profesor de literatura francesa de una universidad de Estados Unidos que estábamos llegando a un “taylorismo” de la cultura, es decir, que cada uno es capaz de hacer solo una sola cosa. Y me preguntó: “¿Qué es el taylorismo, Umberto?”. Pues eso mismo que le pasa a él, que no sabe casi nada de ninguna otra cosa que no sea lo suyo. Lleva más de 40 años viviendo aquí en Milán. ¿Cómo ve la política en el norte de Italia? La Liga Norte quería dividir Italia proclamando la independencia, pero ahora se ha unido a los fascistas, nacionalistas italianos, porque el nuevo líder de la Liga es un oportunista, y lo de la independencia ya no resulta prioritario. Es un hombre sin ideología que se sube al caballo ganador y se está mezclando con la extrema derecha. Cada vez es más difícil saber qué es este partido. Se ha publicado que prepara usted una secuela de El nombre de la rosa. No. Sí me lo pidieron, pero dije que no. Fue mi editor en inglés. No le diré la cantidad que me ofreció. Pero ese libro ya está escrito y no hay más que añadir. ¿Perdió la fe estudiando a Tomás de Aquino? Coincidió, sí, percibí unos problemas político-religiosos que me alejaron de la Iglesia. Mi tesis doctoral la empecé habitando el mundo de santo Tomás y la entregué ya desengañado, cuando ya vivía en otro mundo. Eso le da al texto un carácter más rico, porque tiene ambas visiones, desde dentro y desde fuera. Fue también guionista de televisión… A finales de 1954, en los inicios de la televisión, la RAI tuvo un nuevo presidente que quiso abrir puertas. Convocaron un concurso para reporteros televisivos, con el fin de renovar las caras. Nos fueron a cooptar a unos cuantos. El filósofo Gianni Vattimo y yo sacamos la máxima puntuación y nos contrataron, sin haber hecho ni siquiera un curso de TV ni nada previamente. Me fui a los tres o cuatro años, pero los que se quedaron llegaron a ser grandes jefes. Yo me fui al departamento artístico, que hacía la parrilla de programación, era un trabajo muy aburrido, pero que me permitió conocer toda la organización y estructura de la RAI. Entonces había un solo canal, en blanco y negro, pero a las nueve de la noche ponían Shakespeare, Guerra y paz, o Pirandello, y a la gente le iba bien, lo veía. Ahora veo programas en que gritan y se insultan. La televisión antigua era mejor en eso, casi no había programación basura. Los jóvenes ahora miran más YouTube, no sé si serían capaces de ver una película de Wim Wenders que dura cuatro horas. ¿En qué trabaja? En cosas filosóficas y semióticas, preparo la edición de todos mis escritos de semiótica, serán unas 3.000 páginas. La semiótica es muy útil, yo la llamé la teoría de la mentira porque hay unos signos que se ocupan de algo que me permite decir lo que hay, pero, aún más, hay otros que me permiten decir lo que no hay y nunca ha estado. La semiótica es todo aquello que se utiliza para decir mentiras. Otro trabajo enorme que tengo es revisar todas las traducciones de mi nueva novela, y debatir con los traductores de cada lengua. ¿Aún lee cómics? Solo los antiguos, que compro en los mercadillos, cosas de mis tiempos, porque las novelas gráficas de ahora me parecen demasiado difíciles. ¿Más que esos textos medievales que tiene por ahí? ¡Sin duda! El cómic hoy se ha convertido en un género extremadamente difícil de descifrar. Este año se celebra la Exposición Universal de Milán, ¿qué va a hacer? Huir a mi casa de campo. Me corresponde presentar un acto sobre el primer libro publicado en Italia de Cicerón… y luego me iré corriendo |
Biblioteca personal. En los últimos años de su vida Umberto Eco gustaba de brindar entrevistas al interior de su departamento de Milán que había adquirido a principios de los años noventa, más precisamente en su biblioteca que a menudo aparece en fotos y videos que circulan profusamente en Internet. Es muy popular un fragmento del video de una entrevista en el que se ve a Eco caminando por los pasadizos y cuartos donde se ubicaban los estantes blancos atiborrados de libros en su biblioteca milanesa. Durante estas entrevistas y principalmente en el libro Nadie acabará con los libros (Barcelona, Lumen, 2010), Eco brindó varias pistas sobre su colección de libros, su contenido, organización y cuidados. En las siguientes líneas todas las páginas consignadas entre paréntesis remiten a esta obra, en tanto que las citas a otras fuentes se ubican al final de este recuento, elaborado como un pequeño homenaje a poco más de haberse cumplido dos años del fallecimiento de este sabio italiano. “Bibliotheca semiológica curiosa lunática mágica et neumática” Eco la llamaba Bibliotheca semiológica, curiosa, lunática, mágica et neumática[ii], porque versaba sobre el saber culto y el saber falso. En otras palabras, coleccionaba “todo lo que tiene que ver con la ciencia falsa, estrafalaria, oculta, y con las lenguas imaginarias”. A Eco le fascinaba “el error, la mala fe y la estupidez” . Además sentía atracción por los libros “con anotaciones de desconocidos”. Una copiosa biblioteca en dos locales separados En 2002 Eco afirmaba que había realizado un conteo que había arrojado un total de 30,000 volúmenes en su biblioteca de Milán, cantidad que por exigencia propia no debía ser sobrepasada realizando por ello una selección cada seis meses a fin de determinar los libros que podían ser trasladados a su casa de campo de Monte Cerignone[iii] cerca de Rímini, situada a más de 300 km de distancia de Milán y que en otro tiempo había sido un establecimiento jesuita. En mayo de 2015 Eco calculaba tener 35,000 libros en su casa de Milán[iv] y 20,000 en Monte Cerignone. Eco bromeaba sobre su biblioteca en Milán: “si la robaran necesitarán dos noches para guardar todos los libros y un camión para transportarlos”. Las adquisiciones Eco establecía diferencias entre su biblioteca personal y su colección de libros antiguos. Los más de 50,000 libros (la biblioteca personal) eran en su mayoría modernos, comprados a lo largo de los años y también obsequiados. Su colección de libros antiguos sumaban unos 1200 títulos, todos seleccionados y adquiridos por Eco (p. 257) presumiblemente “después de los cincuenta años” (p. 261) cuando la mejora ostensible de sus ingresos por el éxito literario alcanzado le permite convertirse en un “verdadero bibliófilo” según sus propias palabras. Aunque no lo precisa, es de suponerse que en el grupo de libros antiguos se incluye a la veintena o treintena de incunables de su propiedad. La distribución de los espacios En Milán su biblioteca se encontraba repartida a la manera de un pequeño laberinto de estantería de diversas dimensiones que en varios sectores llegaba hasta el techo, y escaleras corredizas adosadas a ella. En Monte Cerignone por lo que se puede apreciar en algunos videos la estantería era de ángulos ranurados en el depósito principal, habiendo también libros distribuidos en otros ambientes colocados en estantes de diversa manufactura. Organización Además de los libros propios de su especialidad y sobre la Edad Media, la biblioteca constaba principalmente de las siguientes grandes áreas:
También separó “las obras de ficción, la literatura, los ensayos teóricos, las obras de filosofía, de lingüística, de historia, de sociología, estableció en el sentido de cada sección, un orden cronológico y, para un mismo periodo, se fijó una clasificación alfabética”[v]. En Milán, el lado derecho de cada balda ostentaba un pequeño rótulo que identificaba la materia de los libros que contenía. Incunables. Eco declaraba tener “unos 30 incunables” , algunos de los cuales son:
Cinco incunables encuadernados juntos en un volumen Otros libros.
También conservaba varios catálogos de libreros anticuarios. Especial estima tenía Eco por las novelas de folletín e historietas: Fantomas, Rocambole, etc. También se menciona a La muerte de Venecia de Mauricio Barres, La Atlántida de Pierre Benoit, Tartarín de Tarascón de Alfonso Daudet; Rôtisserie de la reine Pédauque, Jocaste et le chat maigre de Anatole France; La novela de un espahí de Pierre Loti, Afrodita, Las canciones de Bilitis, La mujer y el payaso de Pierre Louÿs, Pel di Carota de Jules Renard. Hasta pornografía: Eco confesaba tener en su casa de campo “tres o cuatro cajas de Penthouse y de Playboy” La antibiblioteca La biblioteca de Umberto Eco inspiró al escritor Nassim Nicholas Taleb la idea de la antibiblioteca en su obra The black swan: the impact of the highly improbable, que puede definirse como el conjunto de libros que no hemos podido leer, muchos más numerosos que los ya leídos, pero que se encuentran físicamente allí listos para ampliar nuestros conocimientos. Los libros no leídos, por el potencial que encierran para la investigación, deberían ser más valorados que los leídos, lo que no ocurre en las bibliotecas particulares donde generalmente se valora la cantidad de libros leídos por su propietario como medida de sus propios conocimientos. De allí la sempiterna pregunta: ¿Ha leído todos sus libros? A lo que Eco contestaba: “No, estos son los que tengo reservados para leerlos al final del mes. Los otros los tengo en mi despacho”. Verdaderamente su experiencia como lector y profesor universitario le ayudaba a tener una idea cabal del contenido de un libro con sólo ojear sus primeras páginas, entendida como una suerte de “lectura superficial” que no debía ser confundida con la “lectura rápida” a la que aludía humorísticamente Woody Allen en una célebre frase suya: ““He hecho un curso de lectura veloz y he leído La guerra y la paz en veinte minutos. Habla de Rusia”. Sin catálogo Carecía de catálogo, aunque trataba de agruparlos por materias: “un día a mi secretaria se le ocurrió hacer un catálogo de mis libros para registrar su ubicación. Le dije que lo dejara. Si estoy escribiendo un libro sobre La lengua perfecta, consideraré mi biblioteca en función de ello, la colocaré en consecuencia. ¿Qué libros pueden ayudarme mejor sobre este argumento? Cuando termine, algunos volverán al estante de lingüística, otros al de libros de estética, mientras que otros estarán implicados ya en una nueva investigación”. Para localizar sus libros Eco tenía que recordar dónde se encontraban éstos, la «navegación de memoria» de la biblioteca que le permitía “ir a buen puerto, pero también perderse y dejarse llevar». Miedo al incendio Según sus propias declaraciones pagaba una crecida suma por seguro contra incendio, en parte impresionado por el incesante trajín de un bombero vecino suyo que atendía emergencias a todas horas. Si tenía algo que salvar en caso se produjera un siniestro, Eco había manifestado que salvaría su disco duro externo de 250 Gb “que contiene todos mis escritos de los últimos 30 años”, “algunos de los libros antiguos más queridos y el incunable Peregrinatio in terram sancta por sus ilustraciones plegadas. Los “libros de su vida” Eco declaró que no existía un libro especial que hubiera marcado su vida. “Yo tengo cientos de ‘libros de mi vida’: los de mis diez años, los de los veinte, los de los cuarenta…y sí podría seguir indefinidamente. Todos esos libros son para mí fundamentales” “Descarte” de libros En vista del crecimiento incesante de su colección, Eco solía regalar libros a sus visitantes o a sus estudiantes. En una ocasión regaló las traducciones de sus obras literarias en albanés y en croata a las cárceles italianas. Qué faltaba en su biblioteca Además del Ars magnesia de Kircher (1631), a Eco le hubiera gustado tener un ejemplar de la Biblia de Gutenberg y las veinte tragedias perdidas de las que Aristóteles habla en su Poética (p. 133). La persistencia de la biblioteca frente a lo virtual Eco manifestó en varias ocasiones que los nuevos medios digitales coexistirían con el libro. El mismo disfrutaba de los beneficios de la tecnología. Pero también mantenía inquebrantable su fe en el impreso. En una entrevista contó cómo había perdido una memoria USB o pendrive que felizmente pudo volver a encontrar. “Es facilísimo perder este pendrive, pero es muy difícil perder toda una biblioteca. El libro da una garantía de supervivencia. Puede bastar un gran apagón para destruir toda mi biblioteca electrónica. Pero yo colecciono libros antiguos. Aquí hay libros de quinientos años, que parecen impresos ayer, de una frescura. Esa es la ventaja del libro, da una mayor garantía de supervivencia. Naturalmente es menos transportable”. No obstante, Eco había experimentado en carne propia el problema de la acidificación de libros: “Desde 1870 en que se empezó a elaborar el papel elaborado con pulpa de madera en lugar del papel de trapo, se dice que los libros tienen una vida media de 70 años. Pero los Gallimard de los años 50 han tenido una vida media de treinta años. Tengo ejemplares de éstos que no puedo tomarlos en la mano porque caen en migajas”. Las alternativas que por entonces (años 90) brindaba la tecnología en su opinión no eran satisfactorias, pero confiaba que en un futuro se hubiera alcanzado una solución óptima. “Yo no puedo imaginar la manera por la que se puedan escanear ocho o diez millones de volúmenes de una biblioteca, pero, si se han construido las pirámides, seremos capaces de ello” Su biblioteca post mortem Consciente del paso de los años, Eco reflexionaba sobre el destino ulterior de su biblioteca: “No quisiera que se dispersara. Mi familia podría donarla a una biblioteca pública o venderla en una subasta. En este caso debería venderse, completa, a una universidad. Esto es lo único que me interesa” . Haciendo gala de su humor, Eco incluso especulaba que su colección terminaría en China por la abundancia de citas que hacían de sus trabajos en las investigaciones producidas en ese país. De este modo, los investigadores chinos que “quisieran entender toda la locura de occidente” tendrían un recurso a la mano a través de la consulta de su biblioteca. (01/02/2021): Según ha publicado en la fecha la Agencia Italiana de Noticias (ANSA), se ha determinado el destino de los libros de la colección particular de Umberto Eco. Así, la parte antigua será destinada a la Biblioteca Nazionale Braidense, y la moderna restante junto a su archivo será cedida en comodato a la Universidad de Bolonia por 90 años. |
Hermann Hesse. |
El lobo estepario y el problema de la identidad Autor de una obra literaria enorme, Hermann Hesse (1877-1962) fue un autor de doble nacionalidad, alemán y suizo, reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1946. Por Papel Literario -marzo 16, 2024 Por JUAN CARLOS RUBIO VIZCARRONDO Harry Heller ha sido para mí un compañero en aquellos momentos donde uno solo puede hallar sosiego en aquel cuya alma conoce tormentos similares. La travesía de Harry, protagonista de la novela El lobo estepario de Herman Hesse (1877-1962), por liberarse de una profunda crisis sigue siendo tan impactante como lo fue desde su primera edición en 1927. Ya casi un siglo después resulta fascinante cómo las vicisitudes de Harry ilustran, tanto para generaciones pasadas como contemporáneas, el problema de la identidad. La trama en El lobo estepario es, de fondo, bastante sencilla: Harry, un hombre maduro e intelectual, se encuentra al borde del suicidio debido, por una parte, a un mundo que simplemente no da la talla con sus ideales y, por otra, a la incapacidad de integrar sus propias contradicciones. En tal estado de cosas, Harry tiene un encuentro fortuito con Armanda, una mujer igual de intelectual, pero excéntrica, que lo lleva a iniciar el camino hacia la liberación. El tono de la historia se caracteriza por sus trazos oníricos, por lo que siempre nos deja pensando qué tanto es real y qué tanto es delirio. El peso de la novela en comentario realmente está en la inspección que su protagonista se ve forzado a hacer sobre sí mismo a partir de su crisis. Tal examinación revela el conjunto de aspectos psicológicos que lo llevan a sufrir. Estos aspectos podemos denotarlos en dos capas o momentos: La primera capa, que a su vez es el objeto de la mayoría de la novela, trata de que Harry se ve cercenado entre dos polos de su ser que él entiende como reales. El hombre de espíritu elevado, Harry Heller, y la bestia inmisericorde y egoísta, el titular lobo estepario. A través de tales constructos, Harry no hace más que segmentar sus impulsos vitales y procesos cognitivos en dos categorías antagónicas. Esto podemos describirlo de manera variopinta, pero a un nivel primordial, estos arquetipos, siguiendo El nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche, representan, por un lado, a lo apolíneo, razonable y ordenado (llamado así por el dios griego del sol, Apolo) y, por otro, a lo dionisíaco, emocional y caótico (llamado así por el dios griego del vino, Dionisio). Si trasladamos estos arquetipos a otros ámbitos pueden adquirir otros nombres, desde la moral tenemos a lo virtuoso y a lo vicioso, desde el cristianismo tenemos a la santidad y a lo pecaminoso, desde el psicoanálisis tenemos al superyó y al ello, y así sucesivamente. Harry inicia, gracias a Armanda, su trayecto hacia la libertad a través de la aceptación paulatina de los elementos dentro de sí que él más rechaza. Para Harry, lo apolíneo siempre fue su principal aspiración, un ejemplar de lo deseable. Razón por la cual, para poder empezar en su transformación, como si de un estado intermedio se tratase, este se ve obligado a abrazar al constructo que él denominó lobo estepario. Ese lobo negro en lo más profundo de su corazón que representa lo que Carl Jung denominó la «sombra». La segunda capa no está explícita propiamente tal en el desarrollo de la novela, pero sí en su final, pues este último es agridulce, dado a que Harry logra integrar al lobo estepario, pero este se percata que su sufrimiento no ha terminado. Por el contrario, él se ve atrapado en la danza circular de una mascarada, por cuanto, al fin y al cabo, sin importar qué tanto se les abrace, los constructos, constructos son. Igual de artificiales. Igual de medias verdades. Ciertamente El lobo estepario termina dejándonos expectantes de si Harry, después de todo, conseguirá ser completamente liberado. No obstante, en el transcurso del texto, hay indicios para pensar que él sí podrá lograrlo, ya que hay apartados que demuestran, incluso si Harry no lo ve de inmediato, que el problema de la identidad puede ser resuelto a través de dos verdades que son complementarias. La primera verdad, como lo representa el taijitu, el famoso símbolo del yin (oscuridad) y yang (claridad) en el taoísmo, es que los seres humanos requerimos del contraste para entender el continuo de la realidad en una primera instancia. No hay frío sin calor, no hay humedad sin sequedad, no hay femenino sin masculino, no hay adentro sin afuera, etcétera. La segunda verdad, también representada en otro nivel en el taijitu, es la superación de los contrarios ya que al final estos no son más que perspectivas sobre una misma y única realidad. Si seguimos al taoísmo, el Tao (el camino) lo abarca todo sin necesidad de hacerlo. Si seguimos al budismo, esto mismo se argumenta al afirmar que la forma es vacío y el vacío es forma. La conjunción de estas verdades nos lleva a ver que Harry logró entender la primera verdad, pero quedó por verse si entenderá la segunda en complementariedad con lo ya aprendido. Sin negar una cosa por la otra. La lección al final es que debemos aceptar que las definiciones y el lenguaje que las componen, tal cual como Armanda en la novela, solo pueden llevarnos hasta cierto punto. Esto no puede ser de ninguna otra manera si nos percatamos que nuestra identidad, al corresponder con lo contingente y eterno, solo admite descripciones parciales. Debemos imaginarnos que el mismo Harry, tras todas sus vicisitudes, se percató de lo que Oscar Wilde dejó asentado en El retrato de Dorian Gray: «Definir es limitar». |
Las 7 mejores frases de Hermann Hesse. Las frases de Hermann Hesse son una invitación a la reflexión sobre la vida y la búsqueda de la identidad. Un regalo para todo aquel que quiera profundizar en sí mismo, cuestionarse y descubrirse. Un legado de una gran profundidad psicológica y espiritual que merece la pena leer. El camino hacia uno mismo. “La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero”. El destino es un camino hacia nosotros mismos. Un sendero que día a día transitamos para conocernos un poco mejor. Algunos no tardan en darse cuenta de ello, otros gastan su tiempo sin apenas percibirlo. Sin duda, una de las frases de Hermann Hesse para recordar cuando nos encontremos perdidos. El fenómeno de la proyección psicológica
Esta es una de las frases de Hermann Hesse que quizá más extrañe al leerla e incluso puede que en algunos de sus lectores provoque rechazo. No obstante, este fenómeno en el ámbito de la psicología se conoce como proyección psicológica. Y se corresponde con la atribución a los demás de las emociones y las carencias propias. Desde un punto de vista positivo, un ejemplo sería la etapa de enamoramiento en una relación de pareja. En ella, ambos miembros proyectan en el otro rasgos y virtudes que no se corresponden con la realidad. Ensalzan su generosidad, su simpatía o su buen humor. Mientras que desde una visión negativa, la proyección psicológica sucede cuando echamos la culpa a otro para evitar asumir lo sucedido. Por ejemplo, una persona insegura puede castigar a su pareja diciéndole que no le pone las cosas fáciles porque siempre le da muestras de desconfianza, cuando en realidad esto no es así. La proyección psicológica es un tema complejo. No es nada fácil aceptar que proyectamos en los demás aquello que no nos gusta de nosotros. Conocernos, y sobre todo aceptar nuestras sombras, evitará que seamos actores y víctimas de este tipo de proyecciones. El valor del esfuerzo.
El esfuerzo es clave para conseguir lo que queremos. Es el motor que nos mueve, junto a la determinación, la ilusión y el deseo. De nada vale soñar si no planificamos, si no establecemos un plan y no buscamos un camino para alcanzar nuestras metas. Hermann Hesse lo tenía muy claro: quien de verdad quiere algo busca todos los medios para conseguirlo. No hay excusas ni obstáculos posibles para quien se deja la piel en alcanzar su objetivo. Al menos… para intentarlo. Persona caminando hacia un túnel para representar el nacimiento de nuestro yo La complejidad de la empatía “Ninguna persona puede ver y comprender en otros lo que ella misma no ha vivido”. Ponerse en el lugar del otro no es tarea fácil. Observar el mundo desde su perspectiva, acoger sus sentimientos y actuar conforme a ello es más complejo de lo que parece. En carne propia -¿cuántas veces hemos sentido que nadie nos entendía?- o en ajena -¿cuántas veces, por mucho que lo hemos intentado, no hemos podido encontrar una lógica a la forma de comportarse de los demás o nos hemos equivocado haciendo atribuciones?-. Creemos que empatizar es ponerse en el lugar del otro y lo es. Pero no desde nuestra visión del mundo, sino desde la suya: desde sus circunstancias, problemas, ilusiones, miedos, etc. Para hacerlo de la forma más exacta posible tendríamos que haber vivido su historia y eso es imposible. Esta es la razón por la que tanto nos cuesta entender y sentirnos comprendidos. La comunicación liberadora. “Cualquier cosa parece un poco más pequeña cuando se ha dicho en voz alta”. Esta es una de las frases de Hermann Hesse que más tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Ahogarnos en el malestar, en los sentimientos negativos y en definitiva, en nuestros problemas nos hace mal. La mejor opción es liberar todo aquello que de algún modo nos hace presos por dentro. Dar voz a nuestras emociones negativas nos ayuda a desahogarnos, a descargar ese peso que a veces tanto nos cansa y desgasta. Además, expresarnos también mejora nuestras relaciones. Silenciar nuestra opinión es un obstáculo para entendernos con los demás. Un gran muro que pone distancia y hace que los vínculos pierdan complicidad. La relación entre amor y felicidad. “La felicidad es amor, no otra cosa. El que sabe amar es feliz”. Tras muchos años de introspección y contacto consigo mismo, Hesse llego a esta preciosa reflexión. No hay nada como el amor para experimentar felicidad. Para él, nada se compara a este maravilloso sentimiento. Esta es unas de las frases de Hermann Hesse que más sabiduría y belleza contiene. A través de ella nos manda un profundo mensaje para recordarnos qué es lo más importante. Un llamamiento desde lo más profundo de su ser a la humanidad. La importancia de reconocer cómo nos sentimos “No digas de ningún sentimiento que es pequeño o indigno. No vivimos de otra cosa que de nuestros pobres, hermosos y magníficos sentimientos, y cada uno de ellos contra el que cometemos una injusticia es una estrella que apagamos”. Cómo nos sentimos siempre es importante. Ya sea de forma positiva o negativa, intensa o débil. La esfera emocional es uno de los ejes centrales de nuestra vida. Por ello, reconocer cómo nos sentimos y validarnos se vuelve esencial. De lo contrario, si ignoramos cómo nos sentimos, nos sumergiremos en un halo oscuro de malestar y sufrimiento. Despreciar nuestra tristeza, negar que experimentamos ira o subestimar nuestros momentos de alegría son comportamientos que nos alejan de nosotros mismos. Precisamente por eso lanza Hesse este mensaje. En su eterna búsqueda de identidad descubrió la importancia de reconocer sus sentimientos para conocerse a sí mismo. Como vemos, las frases de Hermann Hesse son un valioso legado para todo aquel que quiera saber más sobre lo que le ocurre por dentro. Sentencias para consultar en nuestros momentos más existencialistas que nos invitan a la reflexión sobre la conexión con nosotros mismos. |