El conde de Lemos: el mecenas del Siglo de Oro.
PEDRO GARCÍA LUACES 23/10/2017
En el prólogo de su última obra, Los trabajos de Persiles y Segismunda, Miguel de Cervantes expresaba su gratitud hacia un conocido noble de su tiempo que le había protegido: “Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a Vuestra Excelencia, bueno en España, que me volviera a dar la vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos y, por lo menos, sepa Vuestra Excelencia este mi deseo, y sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle que quiso pasar aún más allá de la muerte mostrando su intención”. Aquel noble a quien Cervantes elogiaba en el colofón de su vida, sin nada ya que ganar o que perder, era don Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos y benefactor suyo, así como de otras plumas del Siglo de Oro, época por la que transitó como uno de los más importantes mecenas. Pedro Fernández de Castro fue el primogénito de Fernando Ruiz de Castro y Catalina de Zúñiga y Sandoval, que era hermana del duque de Lerma, el valido del rey. Don Pedro fue, por tanto, sobrino y protegido del duque, y desde noviembre de 1598 también su yerno, al casarse con la hija de este, su prima hermana Catalina de la Cerda y Sandoval. Gracias a la mediación de su tío, Pedro pudo establecerse en la corte y hacerse un hueco en la vida palaciega, de la que fue un gran animador debido a su labor de mecenas y patrocinador de funciones artísticas. En el siglo XVII, la nobleza iba tomando conciencia del valor de la cultura a la hora de dotar de renombre e influencia a su linaje. En 1599, la corte al completo se trasladó a Valencia para recibir a doña Margarita de Austria, esposa de Felipe III, y Pedro tuvo ocasión de comprobar la importancia de la ostentación y la espectacularidad en la vida política. Los festejos se sucedieron durante meses, congregando a un gran número de artistas que quisieron conmemorar la ocasión con sus mejores versos, pinturas y comedias. Los nobles competían por sufragar los más vistosos espectáculos: torneos, bailes, banquetes, dramatizaciones teatrales, batallas navales... Muchas familias invertían sumas extraordinarias en aquellas fiestas sin obtener compensación, pero Pedro, que participaba de la mano de su influyente tío, iba a recibir los frutos de aquel teatro cortesano en forma de los cargos y prebendas que se sucedieron a lo largo de su vida: presidente del Consejo de Indias, virrey de Nápoles y presidente del Consejo de Italia.
Mecenas y virrey
Si el siglo XVI se caracterizó por una relación discontinua entre artistas y patronos, el siglo XVII albergaría relaciones mucho más estables, dado que la nobleza iba tomando conciencia del valor de la cultura a la hora de dotar de renombre e influencia a su linaje. La consolidación de la monarquía y la creciente complejidad de la burocracia estatal colocaron a la nobleza en una situación de fuerte rivalidad para ganarse el favor del monarca y mejorar su estatus. Presas de una mentalidad muy jerarquizada y elitista, el afán de distinción por encima de otras familias llevó a muchos nobles a competir también en ostentación y aficiones artísticas. Además, no se trataba solo de acaparar las mejores obras o proteger a los mejores poetas; el sentido político del mecenazgo descubrirá también, como apunta la historiadora Isabel Enciso, “el potencial del control de la cultura”.
La gran mayoría de artistas aceptó el reconocimiento y ascenso social a cambio de estar a la sombra de un gran mecenas y colaborar en la propaganda de su figura. Muchos artistas asumieron la función utilitaria de su trabajo, y, aunque algunos quisieron preservar su independencia a toda costa, la gran mayoría aceptó el trato: reconocimiento y ascenso social a cambio de estar a la sombra de un gran mecenas y colaborar en la propaganda de su figura. La mayoría de los autores de prestigio del siglo XVII escribían bajo el patrocinio de nobles influyentes. Guillén de Castro tuvo como benefactor al conde de Benavente, Quevedo al duque de Osuna y Lope de Vega al duque de Sessa. Pedro Fernández de Castro patrocinó a muchos de ellos, y también a otros, como los hermanos Argensola, Luis de Góngora o Miguel de Cervantes, si bien su relación no fue la misma con todos. Lope de Vega, que fue su secretario personal, le tenía por poco generoso, como demuestra la carta de respuesta al duque de Sessa cuando este le envió una suma de dinero que le había ganado al conde de Lemos en un juego de naipes: “Le juro a V. E. que es el primer dinero que me ha tocado suyo desde que le conozco”.
Cervantes, en cambio, confesará su dependencia del conde en la segunda parte del Quijote:
“En Nápoles tengo al grande conde de Lemos que, sin tantos titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear”. La frase sugiere que el escritor recibía algún tipo de pensión más o menos estable.
El conde de Lemos era un hombre culto y con inquietudes artísticas que había tenido como preceptor en sus años iniciales de aprendizaje al poeta Juan de Arce y Solórzano. Se cree que después estudió en la Universidad de Salamanca, de la que, según uno de sus biógrafos, el marqués de Rafal, llegó a ser rector, aunque no hay evidencias de que pasara por allí. Su inclinación hacia las letras no se reducía a su labor como mecenas; él mismo cultivó la poesía, el teatro y la crítica literaria. El marqués de Rafal cuenta cómo Quevedo le llevó una obra recién terminada, El fresno en marzo, para conocer su opinión como crítico. También como tratadista político escribió una obra reivindicativa en verso, El búho gallego, en la que reclamaba para Galicia la recuperación de su derecho histórico al voto en las Cortes de Castilla. Se dice que su biblioteca contaba con más de dos mil volúmenes y en sus palacios había colgados cuadros de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, El Bosco o Durero. Su obra no pasaría de ser anecdótica y de escaso peso en comparación con la de los artistas a los que favoreció, pero aquella pulsión artística era una parte indisociable de su personalidad y de su vida, que oscilaba entre la responsabilidad política y el diletantismo. Se dice que su biblioteca contaba con más de dos mil volúmenes, una cantidad extraordinaria para la época, y en sus palacios había colgados cuadros de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, El Bosco o Durero. Además, se interesó por la obra de Rubens y Caravaggio, pintores a los que trató y protegió. También al célebre astrónomo Galileo Galilei, por el que intercedió en la corte y a quien quiso traer a España. Durante su etapa como virrey de Nápoles, propició las funciones musicales en las iglesias y auspició el trabajo de arquitectos y escultores traídos de todos los puntos de Italia para renovar la imagen de la ciudad, cada vez más bulliciosa y cosmopolita. Con todo, su más célebre nómina de protegidos se cuenta entre los literatos. Quevedo le dedicó el primero de sus Sueños, Góngora fue su huésped en Monforte y con Lope de Vega y Cervantes mantuvo una relación duradera, al igual que con los hermanos Argensola, sobre los que recayó la responsabilidad de seleccionar la comitiva que habría de acompañar al conde cuando fue designado virrey de Nápoles. Muchas grandes plumas codiciaban un puesto en su corte, entre ellos, Góngora y Cervantes, pero los Argensola, quizá para no ser eclipsados por superiores ingenios, vetaron a muchos de ellos. Al final, la comitiva se cerró con hombres como el prosista Diego Duque de Estrada, el escritor y diplomático Diego de Saavedra Fajardo y hasta su viejo preceptor gallego, Juan de Arce y Solórzano. Hombres de variadas dotes, pero de méritos inferiores a los de Cervantes, Góngora o Quevedo, que quedaron en tierra.
En Nápoles, Pedro demostraría su diligencia en los asuntos administrativos, al sanear una plaza arruinada y caótica. “Temo que este reino se me muera en las manos”, llegó a decir el conde al poco de llegar. Con 10,2 millones de ducados de deuda pública, unos intereses anuales de 800.000 y un déficit en las cuentas de más de 250.000, Fernández de Castro tuvo que acometer una profunda reforma económica, acompañada de una importante reorganización administrativa. El conde de Lemos logró reducir el déficit de Nápoles y se mostró inflexible ante la corrupción burocrática y la especulación. Lemos rogó al rey que no gravase más a los napolitanos hasta que lograra equilibrar las cuentas, y le pidió también buena parte de la plata que llegaba de las Indias para paliar sus enormes problemas de liquidez. En apenas un año, el conde logró reducir el déficit del reino, y se mostró inflexible ante la corrupción burocrática y la especulación.
En el ámbito político, mostró su buen pulso al intervenir en cuestiones delicadas, como la guerra con el duque de Saboya por la sucesión del Monferrato o la constante amenaza de los turcos, a los que tuvo que hacer frente en varias ocasiones.
La Academia de los Ociosos
Al tiempo que se ocupaba de los asuntos políticos y administrativos, Lemos pudo desarrollar también su labor de mecenazgo en el ámbito de la cultura. Enfocó la tarea hacia una institución ya creada, la Academia de los Ociosos, de carácter humanístico y literario, que había puesto en marcha poco antes el marqués de Villa y cuyo testigo recogería enseguida el nuevo virrey. La Academia de los Ociosos se situaba en el contexto de una práctica napolitana del siglo XVI, que había visto florecer a una élite intelectual opuesta al poder establecido y congregada en torno a academias. La de los Ociosos revitalizaba esa tradición, reconduciendo su carácter disidente bajo las directrices y la vigilancia del poder virreinal, que prohibió expresamente abordar temas que pudieran cuestionar su autoridad. En mayo de 1611, la Academia quedaría bajo la protección del conde, convirtiéndose en uno de los centros culturales más importantes de Italia y de las letras europeas en general. Los hermanos Argensola tuvieron gran importancia en la organización de la Academia. La institución promocionaba la interacción entre el poder y la cultura, pero también entre pintores y escritores, entre militares y poetas o entre napolitanos y españoles. La Academia, bajo la protección del conde de Lemos, se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de Italia y de las letras europeas en general. Para algunos, tal pretensión rozaba la pedantería y escondía cierto elitismo aristocrático, aunque en la Academia no solo se atendía al ingenio o a los ejercicios de retórica, sino que se debatían asuntos de más enjundia, como la inmortalidad del alma, la reflexión sobre la muerte o la inclinación del hombre hacia el bien o el mal. Del buen hacer del conde de Lemos como virrey de Nápoles dio cuenta un informe solicitado por el rey, Felipe III, sobre el estado del reino una vez concluido su mandato, que se prolongó durante seis años.
El informe, con fecha del 28 de noviembre de 1616, señala que la memoria previamente presentada por Fernández de Castro era “certísima”, y que “Vuestra Majestad debe al celo y diligencia del Conde de Lemos la restauración de aquel patrimonio que estaba tan perdido y arruinado”. A vuelta de correo, el monarca escribió de su puño y letra en el informe un sencillo pareado de agradecimiento: “Esto viene bien con lo que está tan conocido / en el celo que el conde tiene a mi servicio”.
De la corte al exilio
De vuelta en España, el conde fue premiado por sus buenos servicios en Nápoles con la presidencia del Consejo de Italia. Lemos contaba entonces con el favor del rey, y en un primer momento regresó a sus conocidas tertulias y a su actividad cultural y cortesana con el mismo vigor de siempre.
Sin embargo, la corte estaba cambiando. El duque de Lerma, que había hecho y deshecho a su antojo durante años, empezaba a perder ascendencia ante el monarca, y las intrigas y luchas subterráneas dominaban la vida palaciega. Frente al duque se alzaron dos de sus más fieles adeptos: Luis Aliaga, confesor del rey por la mediación de Lerma, y el propio hijo de este último, el duque de Uceda, cansado ya del derroche y las extravagancias de su padre. A medida que triunfaba la conspiración, Pedro, cuyo nombre estaba forzosamente ligado al de su tío, se sentía más vulnerable. Tras el valido, su cabeza podía ser la siguiente. El conde decidió dar un paso al costado y retirarse a sus tierras de Monforte, donde viviría apartado casi hasta el final de sus días.
En la conjura contra el duque de Lerma había participado el joven Gaspar de Guzmán, que por entonces no era más que conde de Olivares. La intuición de Lemos fue acertada, y poco después de su marcha caía el duque de Lerma presa de la llamada “revolución de las llaves”, que le despojó de su privanza. Junto al duque de Uceda y Aliaga había participado en la conjura un joven cuya poderosa sombra empezaba ya a atisbarse. Se llamaba Gaspar de Guzmán, y por entonces no era más que conde de Olivares. Mientras tanto, el conde de Lemos seguía ajeno a la vida palaciega, dedicado al gobierno y administración de sus estados en Monforte. Allí, su presencia se dejó notar tanto por su labor de mecenazgo como por la organización de fiestas y banquetes, como el que tuvo lugar en 1620 con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Rosario.
Pedro hizo un llamamiento general a un gran número de nobles de Galicia, Castilla y Portugal, e incluso recuperó sus viejos contactos, solicitando de Lope de Vega una comedia para estrenar durante los festejos, encargo que el envejecido escritor cumplió “lo mejor que me han permitido mis ojos enfermos y mi corto ingenio”.
En agosto de 1622, Pedro recibía una carta que le alertaba sobre la gravedad de su madre, Catalina Zúñiga de Sandoval. El conde solicitó al rey su regreso a Madrid y emprendió el camino con ánimo de recibir su perdón e instalarse de nuevo en la corte, quizá incluso de recuperar su antiguo cargo en el Consejo de Italia. La salud del conde de Lemos se resintió por el calor y la sequedad del largo trayecto hasta Madrid para visitar a su madre enferma. Al llegar a Madrid, fatigado por el viaje, quiso presentar primero sus respetos a Felipe III, que advirtió, según el cronista fray Malaquías, su mal aspecto: “Paréceme que venís enfermo, conde, dijo el Rey. Sí, señor, y por eso no he venido antes a besar a Vuestra Majestad la mano. Pésame de vuestra indisposición –diría el monarca–, y la de vuestra madre ya no es de peligro”. En efecto, la gravedad de doña Catalina había remitido, pero en cambio la salud del conde se resintió por el calor y la sequedad del largo trayecto. Tras cuarenta días de padecimiento, Pedro Fernández de Castro fallecía el 19 de octubre. De su muerte –le escribió Lope de Vega al duque de Sessa– “mucho hay que hablar y no es para papel”. Como su antiguo secretario, muchos pensaron que aquella súbita muerte respondía a una venganza pendiente, según se dijo, por envenenamiento, pero, lo hubiera o no, su tiempo en la corte ya había pasado, y nadie se preocupó de investigarlo.
Biografía.
Pedro Fernández de Castro, Andrade y Portugal (Monforte de Lemos, 1576 - Madrid, 1622); VII conde de Lemos, IV marqués de Sarria, VI conde de Villalba, V conde de Andrade y Grande de España de primera clase.
Semblanza y cargos
Fue hijo de Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, VI Conde de Lemos y III Marqués de Sarria, y de su mujer Catalina de Luna Sandoval y Rojas, hija de los Marqueses de Denia, Francisco de Sandoval y Rojas e Isabel de Borja y Castro. Conocido habitualmente como «El Gran Conde de Lemos», fue presidente del Consejo de Indias, Virrey de Nápoles, Presidente del Consejo Supremo de Italia —según el conde de Gondomar el cargo “mayor y más útil que daba el Rey en Europa”—, comendador de la Orden de Alcántara, y famoso estadista y diplomático español. También fue embajador extraordinario en Roma y Alguacil Mayor del Reino de Galicia. Hombre de salud frágil, se refugió en Monforte para recuperarse de sus crisis; destacó por sus cualidades como estadista, como intelectual y mecenas, consolidando la tradición en la familia de los Castro, honrada también por su tío Rodrigo de Castro; se le recuerda también por su lucha en favor de los derechos del Reino de Galicia.
Presidente del Consejo de Indias
Con 27 años, tomó posesión de su cargo de Presidente del Consejo de Indias, y Felipe III diría de él que «Honró el cargo y se honró a sí mismo». La esfera de acción de este organismo comprendía todos los ámbitos político-administrativos de los territorios coloniales españoles. El Conde instauró políticas dirigidas a la mejora de las gentes bajo su jurisdicción, abriendo vías al comercio y fomentando el progreso; elabora un Memorial solicitando del rey la libertad de los indios, y fundamentando meticulosamente las razones que le llevaban a elevar tal petición; a fecha 26 de mayo de 1609, Felipe III promulga la real cédula promoviendo la medida solicitada. Sin embargo, la disposición promulgada no tenía la precisión y alcance que el conde hubiera deseado, y en una carta escrita a uno de sus sirvientes, que debía administrarle rentas dejadas en Indias, le dice, acerca de los indios:
«Suelen padecer grandes vejaciones, así por cuenta de sus encomenderos como también en el servicio de los obrajes. Por reverencia de Dios, que vuesa merced mire mucho por esos que me tocan y no se le dé nada que venga menos dinero a España, a trueque de que ellos vivan sin agravio y con comodidad».
Elaboró también durante ese período, la «Relación de gobierno de Quixós y Matas», un extenso acopio de la provincia de Quito, conservado en la Biblioteca Nacional de España.
Virrey de Nápoles
El 21 de agosto de 1608 fue nombrado Virrey de Nápoles, «caballero muy cuerdo, aunque mozo», diría de él Cabrera. En el mismo año estuvo a punto de ser nombrado para el Virreinato de Nueva España (actual México); de ahí los versos de Lope de Vega:
«¿Quien a Méjico ha traído El Sol a quien se humilla el mar gallego?» (Lope de Vega)
En ese período su secretario personal fue Lupercio Leonardo de Argensola, rechazadas las candidaturas de Miguel de Cervantes Saavedra y otros. Sus primeras disposiciones en el cargo se encaminaron a la seguridad de los habitantes de Nápoles y luchar contra los bandoleros que campaban por doquier, amedrentando a la población; seguidamente, legisló para regular la actividad de los prestamistas y eliminar la usura, para a continuación aligerar la administración eliminando cargos superfluos. Luchó por eliminar las enormes desigualdades sociales existentes, con una política encaminada a mejorar a los más necesitados, y puso en orden el caos cronológico, ya que coexistían en Nápoles cuatro calendarios vigentes. En otro orden de cosas, levantó la Universidad, el edificio de Escuelas Públicas, construyó el Colegio de Jesuitas, y creó la famosa Academia literaria «Degli Oziosi», («De los ociosos»), dotándola de una vastísima biblioteca.
Presidente del Consejo Supremo de Italia
La época como presidente del Consejo de Italia, estuvo guiada por el mismo espíritu de tecnócrata y buen administrador a la vez que filántropo, pero estuvo a la vez marcada por las intrigas palaciegas que se urdían en torno al conde, y que tenían como protagonista a su cuñado, el Duque de Uceda, que, junto al Conde-Duque de Olivares, conspiraba contra su padre, el Duque de Lerma, y contra su gran protegido, el Conde de Lemos, de tal manera que conseguía que las continuas reivindicaciones del Conde, solicitando el voto en cortes para Galicia, cayeran en saco roto, lo cual provocaba la frustración de este último, que acaba renunciando y recluyéndose en su palacio de Monforte de Lemos, reclusión que más tarde, se volvió forzosa, al perder el favor real, caído en desgracia ya el Duque de Lerma.
Relación con el Siglo de Oro y mecenazgo
Corría 1598, cuando el Marqués de Sarria, futuro conde de Lemos, buscaba de una persona de valía que le ayudase en sus asuntos personales; dio con Lope de Vega, quien pasó a su servicio. Así, uno de los escritores de más relevancia del siglo de oro se convertiría en el secretario personal del Conde. «Yo, que tantas veces a sus pies, cual perro fiel, he dormido», diría Lope en una célebre epístola.
Fue un importante mecenas de grandes escritores de su época, como Luis de Góngora (en cuya obra podemos encontrar múltiples sonetos y poemas dedicados al conde o a su ciudad de Monforte) o Miguel de Cervantes, quien le dedicó su obra Los trabajos de Persiles y Sigismunda, la segunda parte del Quijote, las Novelas ejemplares, y las Comedias y entremeses, además de los hermanos Argensola, y de Quevedo, quien lo definió como «Honra de Nuestra Edad»;
«Viva Vuestra Excelencia para honra de nuestra edad.» (Quevedo)
Son múltiples las cartas, poemas, dedicatorias y otros testimonios que nos revelan el grado de aprecio de la élite intelectual por el conde, y a través de ellas conocemos que una fuerte y sincera amistad, que trascendía la pura relación mecenas-artista, le unía a, entre otros, Cervantes o a Lope de Vega.
Así, el último escrito de Miguel de Cervantes, considerado una de las páginas más bellas de la Literatura Española, y firmado cuatro días antes de morir, fue una epístola al conde, en los siguientes términos: (como recogidos literalmente de la transcripción del Marqués de Rafal, ya que existen varias versiones con pequeñas divergencias)
Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan: «Puesto ya el pie en el estribo», quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras las puedo comenzar diciendo: Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, ésta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción, y hoy escribo ésta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies de Vuestra Excelencia, que podría ser fuese tanto el contento de ver a Vuestra Excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida. Pero, si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos y, por lo menos, sepa que quiso pasar aún más allá de la muerte, mostrando su intención. Con todo esto, como en profecía, me alegro de la llegada de V. E.; regocíjome de verle señalar con el dedo y realégrome de que salieron verdaderas mis esperanzas dilatadas en la fama de las bondades de V. E. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las Semanas del jardín y del famoso Bernardo. Si a dicha, por buena ventura mía (que ya no sería sino milagro), me diere el cielo vida, las verá, y, con ellas, el fin de la Galatea, de quien sé está aficionado V. E., y con estas obras continuado mi deseo; guarde Dios a V. E. como puede. De Madrid a diez y nueve de Abril de mil y seiscientos y diez y seis años.
Criado de vuestra Excelencia, Miguel de Cervantes
También el economista napolitano Antonio Serra le dedicó su obra Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d’oro e d’argento dove non sono miniere («Breve tratado de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos que no tienen minas», 1613), escrita en prisión (que compartía con el filósofo Tommaso Campanella, por una conjura para independizar Calabria).
El Nápoles de esa época fue un centro cultural de primer orden, que contaba con la presencia de artistas de la talla de Caravaggio y José de Ribera. |
































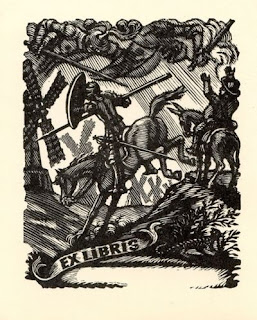


.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario